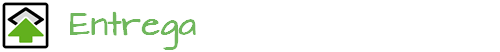Al anunciar Abel a Joaquín su casamiento, este dijo:
-Así tenía que ser. Tal para cual.
-Pero bien comprendes...
-Sí, lo comprendo, no me creas un demente o un furioso; lo comprendo, está bien, que seáis felices... Yo no lo podré ser ya... -Pero, Joaquín, por Dios, por lo que más quieras...
-Basta y no hablemos más de ello. Haz feliz a Helena y que ella te haga feliz... Os he perdonado ya...
-¿De veras?
-Sí, de veras. Quiero perdonaros. Me buscaré mi vida.
-Entonces me atrevo a convidarte a la boda, en mi nombre...
-Y en el de ella, ¿eh?
-Sí, en el de ella también.
-Lo comprendo. Iré a realzar vuestra dicha. Iré.
Como regalo de boda mandó Joaquín a Abel un par de magníficas pistolas damasquinadas, como para un artista.
-Son para que te pegues un tiro cuando te canses de mí -le dijo Helena a su futuro marido.
-¡Qué cosas tienes, mujer!
-Quién sabe sus intenciones... Se pasa la vida tramándolas...
«En los días que siguieron a aquel en que me dijo que se casaban -escribió en su Confesión Joaquín- sentí como si el alma toda se me helase. Y el hielo me apretaba el cora zón. Eran como llamas de hielo. Me costaba respirar. El odio a Helena, y sobre todo, a Abel, porque era odio, odio frío cuyas raíces me llenaban el ánimo, se me había empedernido. No era una mala planta, era un témpano que se me había clavado en el alma; era, más bien, mi alma toda congelada en aquel odio. Y un hielo tan cristalino, que lo veía todo a su través con una claridad perfecta. Me daba acabada cuenta de que razón, lo que se llama razón, eran ellos los que la tenían; que yo no podía alegar derecho alguno sobre ella; que no se debe ni se puede forzar el afecto de una mujer; que, pues se querían, debían unirse. Pero sentía también confusamente que fui yo quien les llevó no sólo a conocerse, sino a quererse, que fue por desprecio a mí por lo que se entendieron, que en la resolución de Helena entraba por mucho el hacerme rabiar y sufrir, el darme dentera, el rebajarme a Abel, y en la de este el soberano egoísmo que nunca le dejó sentir el sufrimiento ajeno. Ingenuamente, sencillamente no se daba cuenta de que existieran otros. Los demás éramos para él, a lo sumo, modelos para sus cuadros. No sabía ni odiar; tan lleno de sí vivía. »Fui a la boda con el alma escarchada de odio, el corazón garapiñado en hielo agrio pero sobrecogido de un mortal terror, temiendo que al oír el sí de ellos, el hielo se me resquebrajara y hendido el corazón quedase allí muerto o imbécil. Fui a ella como quien va a la muerte. Y lo que me ocurrió fue más mortal que la muerte misma; fue peor, mucho peor que morirse. Ojalá me hubiese entonces muerto allí».
|